Este Domingo el diario La Tercera venía especialmente interesantes, con columnas de Bill Gates, artículos sobre innovación, un artículo sobre calidad de educación y la columna de José Joaquín Bunner acerca de educación superior, que está muy orientadora y enérgica sobre la urgencia de acortar las carreras universitarias.
La propuesta puede ser debatible, pero lo principal es la valoración del rol de Estado y las políticas públicas en la educación superior, para no dejar a los ciudadanos a expensas de las veleidades del mercado. Especialmente para la gente más modesta, que es la mayoría de los chilenos, invertir tiempo y dinero en educación es definitorio para el fracaso o el éxito de sus vidas familiares. Muchos hijos de familias de trabajadores, ser la primera generación con estudios universitarios o pos secundarios son una inmensa esperanza de mejoría económica, validación en la comunidad y satisfacción de vida. No hay derecho de hacerlos probar en la ruleta del mercado hasta dar con la opción correcta. Les recomiendo el artículo de Brunner:
Acortar carreras: ¿una prioridad?
José Joaquín Brunner
 El debate sobre acortar las carreras universitarias me parece mal planteado. De hecho, sirve sólo para sortear el asunto de fondo, cual es la orientación, pertinencia y calidad de los programas universitarios. En Chile predomina un modelo formativo de temprana especialización profesional, con fuerte énfasis en la adquisición de conocimientos específicos y escaso en la formación general de las personas. Exagerando, Ortega y Gasset solía decir que así se forman “bárbaros, retrasados con respecto a su época, arcaicos y primitivos en comparación con la terrible actualidad”.
El debate sobre acortar las carreras universitarias me parece mal planteado. De hecho, sirve sólo para sortear el asunto de fondo, cual es la orientación, pertinencia y calidad de los programas universitarios. En Chile predomina un modelo formativo de temprana especialización profesional, con fuerte énfasis en la adquisición de conocimientos específicos y escaso en la formación general de las personas. Exagerando, Ortega y Gasset solía decir que así se forman “bárbaros, retrasados con respecto a su época, arcaicos y primitivos en comparación con la terrible actualidad”.
Contiúa:
Este modelo obliga a los jóvenes a definir su vocación a los 18 años y los lanza en una rígida trayectoria tubular, de una sola vía. Supone el valor de formarse en campos cerrados del saber y postula que el mercado premia, ante todo, las especializaciones minúsculas. Presume, también, que las personas deben estar completamente especializadas antes de empezar a trabajar y que, una vez insertas en el mundo laboral, ya no volverán a formarse ni a renovar y ampliar su capital humano.
Todos estos supuestos son equivocados. En un mundo de conocimientos, tecnologías y ocupaciones fluido y cambiante nadie espera que un joven haya cristalizado su vocación a los 18 años. Las trayectorias formativas tubulares son las menos indicadas para desarrollar las competencias requeridas por una sociedad de redes y flujos, donde lo decisivo es la capacidad de transitar entre diversos campos de actividad y aprender -y desaprender- nuevas y viejas prácticas.
Además, esta formación de canal único es tremendamente ineficiente. Quien se equivoca en el punto de partida no tiene más alternativa que abandonar el camino y empezar otra vez. Quien sale a medio camino pierde la inversión acumulada (de tiempo, energía y recursos) y se retira sin poder certificar los aprendizajes obtenidos. Peor aun, quien corona la carrera se encuentra con que el mercado no le exige, ni valora, tanta especialización, demandándole en cambio conocimientos y habilidades transversales de los que el joven “bárbaro” carece. Pronto descubrirá, también, que por delante tiene 50 o más años de vida laboral y que inevitablemente necesitará adquirir diversas y cambiantes especializaciones, tarea para la cual su formación inicial no lo ha preparado.
¿Qué hacen los países desarrollados? Básicamente, dos cosas. Por un lado, sus universidades optan por ofrecer una formación general durante el primer ciclo, el de pregrado: tres o cuatro años de contenido generalista basado en las principales disciplinas del saber contemporáneo, impartido por profesores con grados avanzados y orientado bien sea hacia el mercado laboral o hacia la continuación de estudios en un segundo ciclo. Sólo este último conduce hacia una especialización profesional más breve y/o hacia una maestría. Ello se complementa al definir las trayectorias formativas en términos de créditos de aprendizaje que el alumno acumula y usa para trazar su propio itinerario formativo, adquiriendo grados (desconocidos en Chile) de movilidad dentro de su propia institución y entre instituciones, incluso de distintos países, como empieza a ocurrir en la Unión Europea.
En contraste con esta concepción, nuestro modelo es crecientemente desalineado y obsoleto, fenómeno agravado por la rápida masificación del sistema universitario. Así, miles de jóvenes están condenados a formarse como abogados, ingenieros comerciales, psicólogos o periodistas justo cuando la estructura ocupacional se desplaza hacia un nuevo orden de servicios y prácticas que ya no se define en términos de esos estrechos roles profesionales.
La duración de los estudios, en tanto, es función del modelo formativo elegido. En el modelo profesionalizante, normalmente las carreras tienden a alargarse. Siempre hay nuevas especializaciones que agregar y nunca hay profesores dispuestos a declarar que la suya debe salir del currículo. En cambio, en un modelo más flexible, modular y abierto es razonable que el primer ciclo dure tres o cuatro años, dando paso luego a una especialización más breve. Esto obliga, sin embargo, a repensar de manera radical e innovativa la formación profesional.
Insistir en un debate sobre la duración de las carreras sólo lleva a postergar un cambio que se ha vuelto imprescindible.

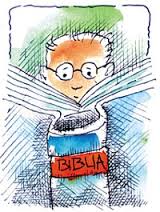 Por estos dias la superación de la pobreza y alcanzar el pleno desarrollo económico son temas que están en el centro de atención de las políticas públicas. En ambos casos la educación juega un rol trascendental. Por un lado la educación está correlacionada con el trabajo y los niveles de ingreso que puede alcanzar una persona y, por lo tanto, con sus posibilidades de superación. Por otra, y como parte del capital humano del país, la educación debe transformarse en el motor de crecimiento económico, especialmente cuando no se tienen abundantes recursos naturales.
Por estos dias la superación de la pobreza y alcanzar el pleno desarrollo económico son temas que están en el centro de atención de las políticas públicas. En ambos casos la educación juega un rol trascendental. Por un lado la educación está correlacionada con el trabajo y los niveles de ingreso que puede alcanzar una persona y, por lo tanto, con sus posibilidades de superación. Por otra, y como parte del capital humano del país, la educación debe transformarse en el motor de crecimiento económico, especialmente cuando no se tienen abundantes recursos naturales.