Quépasa
Innovación y el arte de fallar camino al éxito
 Innovar es el verbo de moda en Chile, en el sector privado y también en el gobierno. Pero aunque todos quieren subirse al carro, el grueso de las empresas chilenas no sabe cómo hacerlo o no quiere pagar el costo que implica cambiar su ADN y poner en práctica nuevas maneras de hacer las cosas. En la mayoría de las compañías los procesos de innovación son una herejía frente a la idea establecida de lo que significa “hacer las cosas bien”. ¿Quiere empezar a cambiar? Tome papel y lápiz.
Innovar es el verbo de moda en Chile, en el sector privado y también en el gobierno. Pero aunque todos quieren subirse al carro, el grueso de las empresas chilenas no sabe cómo hacerlo o no quiere pagar el costo que implica cambiar su ADN y poner en práctica nuevas maneras de hacer las cosas. En la mayoría de las compañías los procesos de innovación son una herejía frente a la idea establecida de lo que significa “hacer las cosas bien”. ¿Quiere empezar a cambiar? Tome papel y lápiz.
Por Carlos Osorio
Continúa:
Con la innovación de moda, un amigo me dijo casi enojado: “Nadie se levanta en la mañana y dice: hoy voy a innovar. Pocos son tan creativos para eso”. Falso. Hay gente que lo hace, y no necesariamente son personajes tremendamente creativos? al menos no en el sentido del tipo que se le prende la ampolleta y grita ¡Eureka!
Se puede aprender a innovar. No sólo eso, sino que se puede aprender a hacerlo de manera consistente y, aún más importante, de manera predecible. Existen procesos bien definidos que nos permiten generar mayor número de innovaciones: ésta es una realidad documentada y probada empíricamente.
Mi amigo contraatacó diciendo: “Si existen los procesos de innovación y se puede aprender a innovar, ¿por qué entonces las empresas en Chile no lo hacen más? Si existe esta ‘tecnología de la innovación’, ¿por qué no se utiliza más?”. La primera razón es que la mayor parte de las empresas no los conocen. “Ah? asimetrías de información”, dijo el economista. Una segunda razón, sin embargo, es que el común de las empresas no están dispuestas a pagar el precio de hacerlo.
“Viejo, cualquiera pagaría el costo de aprender? seguro que los fees de consultoría son menores a lo que generaría mi empresa con esas capacidades”. Problema. No se trata de cuánto cuesta que le enseñen a una empresa: claramente este tipo de inversión se pagaría. Se trata del costo de la empresa para aprender y poner en práctica nuevas maneras de hacer las cosas. Se refiere al costo financiero, emocional, y en pérdida de oportunidades generado por los cambios estructurales, culturales, estratégicos, de operación y organizacionales necesarios para implementar exitosamente procesos de innovación. Es como cambiar su ADN.
“¡Ya viejo, para? si las empresas son harto más racionales que eso! Si saben lo que les conviene, lo van a hacer”. Bueno, no necesariamente. Un tipo nacido en Milwaukee en 1916 nos dio algunas razones importantes que explican lo contrario. El tipo era Herbert Simon, profesor de Carnegie Mellon; su teoría era la de Bounded Rationality, y le dieron el Nobel de Economía en 1978 por ayudarnos a entender por qué las firmas no siempre siguen los cursos de acción que más les convienen. Hay puntos ciegos.
Esto sucede incluso en empresas que crecieron exitosas basadas en innovaciones pasadas. Es lo que Clayton Christensen, de Harvard, define en su Dilema del Innovador: la manera en que empresas grandes y exitosas fallan en su camino al éxito y hasta dejan de existir al hacer “todo lo correcto”. Sus éxitos, manera de hacer las cosas y capacidades, se convierten en obstáculos que los vuelven ciegos a la relevancia de ciertos cambios tecnológicos y de mercado.
La necesidad es la madre de todas las ciencias
Pero ¿qué es innovación? Nelson y Winter definen innovación como cualquier cambio no trivial en producto, servicio o proceso sin que haya experiencia previa y que satisface una necesidad. Esto incluye desde la creación de nuevas soluciones a problemas antiguos, hasta el uso de soluciones antiguas a nuevos problemas.
Pongámoslo de esta manera: seguro que su empresa tiene problemas que, de solucionarse, podrían marcar una diferencia significativa. Por ejemplo: ¿Cómo aumentar el consumo de su producto o servicio en un nicho específico de mercado? ¿Cómo aumentar sus ventas en un 20% mediante una nueva experiencia de compra? o ¿cómo duplicar el desarrollo de nuevos productos y servicios en su compañía? Piense en una necesidad de su empresa y elabore una pregunta similar ¿Cómo?(complete la frase)??
Al final del día, la mejor chispa para iniciar un incendio innovador es identificar una necesidad o problema, y articularlo bien en un objetivo que se ha tomado la decisión de alcanzar.
Por ejemplo, ¿cómo crear un reloj despertador que obligue a su dueño a levantarse y realmente despertar? Usar un despertador común no siempre funciona, aunque lo pongamos lejos de la cama. Con esta pregunta en mente, Gauri Nanda inventó Clocky, un reloj que cuando llega la hora, no sólo suena estrepitosamente, sino que corre por el suelo y se esconde hasta que su dueño lo apaga. Luego del ejercicio matutino de atrapar un despertador desbocado, el único camino es la ducha. Se vende como pan caliente en EE.UU. Esto dio pie para que Gauri creara una empresa que diseña productos que “una vez que los has usado, no sabes cómo has podido vivir sin ellos”. ¿Qué tan potente podría llegar a ser una empresa como ésta? A ver? que levante la mano quien tiene una iPod.
Por otro lado, su empresa puede haber generado una tecnología, producto o subproducto inesperado debido a un error, y no encontrar una utilidad aparente. ¿Un caso? El Post-It de 3M. En 1968, Spencer Silver estaba tratando de inventar un nuevo pegamento extrafuerte para 3M. En cambio, descubrió uno extradébil. En el momento no se le encontró ningún uso. Unos seis años después, Arthur Fry necesitaba una manera de fijar marcadores en su libro de canto (él era miembro del coro de su iglesia). Tiempo después, la necesidad de Fry encontró su solución en el descubrimiento de Silver. Fry vio su potencial y lo probó repartiendo prototipos de Post-It a secretarias y compañeros de trabajo y viendo qué pasaba. El resto es historia.
Hacer las cosas bien: diferencias entre la empresa típica y la innovadora
Para la mayoría de las empresas nacionales las buenas prácticas de innovación son una herejía frente a su entendimiento de “hacer las cosas bien” y de “capacidades necesarias”.
Mientras en la empresa de hoy se incentiva a los empleados a poner atención a las directrices de sus jefes y aprender de sus pares, en la empresa innovadora necesitamos gente que desafíe las directrices jerárquicas y a sus pares. Es muy poco probable que los jefes tengan la razón y sean la fuente de las mejores ideas. Sin embargo, son quienes están en mejor posición para matar las ideas de mayor potencial.
Mientras la empresa eficiente trata de aprender todo lo que pueda de quienes han resuelto problemas similares a los que enfrenta, en la empresa innovadora no tratamos de aprender nada de quienes dicen haber resuelto los problemas que queremos resolver. En esto somos campeones en Chile. ¿Cuál es el acto reflejo del chileno? “Para comenzar, veamos qué nos dice la experiencia internacional”. Típico ejemplo de provincianismo rasca que lleva a copias o innovaciones incrementales sin mayor relevancia. “Copiar no es malo” dicen algunos. Es verdad, pero no hacerlo puede ser aún mejor.
¿De dónde sacamos nuestra fuerza de trabajo? Mientras las empresas a las que se admira hoy en Chile contratan a sus ejecutivos de un grupo reducido de colegios, universidades y perfiles, las empresas innovadoras buscan la diversidad en todos los ámbitos y contratan gente que probablemente no necesitan y que, en muchos casos, hacen que los reclutadores se sientan incómodos. Un profesor de MIT decía: “A menudo las mejores mentes vienen en cuerpos que no saben hablar”. Pero claro, eso parece ser demasiado para nosotros, como lo muestran varios estudios. Los headhunters no son precisamente una ayuda en este sentido.
Mientras la mayoría de las empresas premian el éxito y castigan el fracaso, en la empresa innovadora premiamos el éxito y las fallas, y castigamos la inactividad. ¿Cómo es eso de premiar las fallas?
Las fallas preparan su camino al éxito
¿Fallar? ¿En Chile? Mal, mal. Aquí no nos gustan los que fallan, nos gustan los que triunfan exitosos. Fallas no sirven. Queremos innovadores que le den el palo al gato a la primera, y queremos emprendedores que no quiebren ¿Se habrá visto estupidez más grande? Con esto, más que el sueño del pibe, estamos cimentando aún más nuestra cultura de aversión a ser innovadores. César Barros nos daba buenos ejemplos chilenos en “El miedo chilensis de tirarse a la piscina” (Qué Pasa edición N° 1866).
La mejor manera de asegurarse el fracaso en el camino al éxito empresarial es, justamente, tenerle miedo a fallar.
Innovar es ambiguo, incierto y riesgoso. Y los procesos de innovación son la mejor manera para eliminar parte de la ambigüedad, incertidumbre y riesgo asociados a la innovación y nuevos emprendimientos.
Primero tomamos una de estas preguntas, luego invertimos tiempo en observar y entender su contexto y actores. Luego generamos la mayor cantidad de ideas posible. “¡Ah! Brainstorming? típico”. Todos hemos participado de una sesión de lluvia de ideas ¿Correcto? Falso. Yo apostaría que la mayoría de los chilenos ha participado de algo que se parece -y bien poco- a una lluvia de ideas? más como a una garúa de ideas.
En una lluvia de ideas bien hecha se pueden generar entre 100 a 150 ideas en 60 minutos, donde sólo 10 de ellas son ideas sólidas. Mientras en una empresa típica se identifican ideas que parecen prácticas y potentes, se convence al resto que tienen sentido, y se decide implementarlas, la empresa innovadora identifica ideas que parecen ridículas o poco prácticas, nos convencemos que van a tener éxito y planeamos implementarlas.
Siempre es más fácil probar que una idea que parece razonable puede resultar. Sin embargo, ¿cómo llegar de 150 ideas a un concepto final? ¿Cómo probar cuáles sirven?
Ahí es donde está el rol y potencial de aprender de las fallas mediante experimentación y prototipeo rápido. La mejor manera de hacerlo es fallar mucho y hacerlo lo antes posible. Hay que invertir en experimentar, probar que las ideas y conceptos no funcionan, descartarlos, y seguir adelante. Así, aprendemos de las fallas, y seguimos con un proceso de prueba y error con aquellas ideas que sí parecieran crear valor.
Con esto lo que estamos haciendo es asegurarnos de no cometer errores en el proceso. Queremos fallar, no queremos ser negligentes en el proceso de innovación. Los errores no generan aprendizaje porque, en la mayoría de los casos, no generan información útil.
¿Quiere empezar a cambiar? Tome papel y lápiz. Cree tres columnas. En la primera describa qué significa “hacer las cosas bien” actualmente en su empresa, en la segunda haga un listado de lo que hemos descrito aquí. En la tercera escriba ¿qué necesita para pasar de lo primero a lo segundo? Discutiremos más en columnas futuras.
Volver inicio ricardoroman.cl

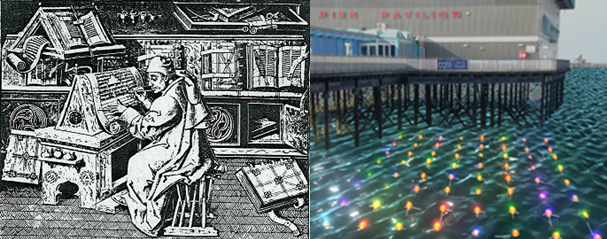
 Los computadores están muriendo. Suena paradójico pero así es. La máquina no es lo mismo que la tecnología, como no lo es el gobierno y el Estado, o el lenguaje y el idioma, o la mente y el cerebro.
Los computadores están muriendo. Suena paradójico pero así es. La máquina no es lo mismo que la tecnología, como no lo es el gobierno y el Estado, o el lenguaje y el idioma, o la mente y el cerebro.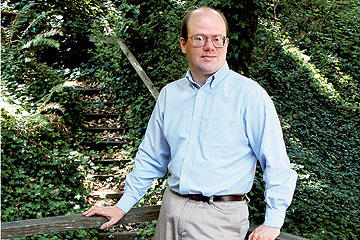

 Los fundadores de Google investigaron cómo convertir la relevancia de una web en un algoritmo matemático. Volviendo al ejemplo, si uno busca datos sobre el coche Saturno, lo más probable es que quiera, en primer lugar, información oficial de la compañía, y no las miles de páginas que mencionan el planeta.
Los fundadores de Google investigaron cómo convertir la relevancia de una web en un algoritmo matemático. Volviendo al ejemplo, si uno busca datos sobre el coche Saturno, lo más probable es que quiera, en primer lugar, información oficial de la compañía, y no las miles de páginas que mencionan el planeta.  Además de ser la primera ingeniera que los fundadores contrataron en Google, en 1999, es también la que más lejos ha llegado, ya que ahora se encarga de supervisar todo lo que tenga que ver con el buscador. Inteligente y amable, Mayer explica que tenía 14 ofertas de trabajo cuando realizó la entrevista para Google, nada más terminar su carrera. Entonces sólo trabajaban seis personas y pensó que era un grupo de “gente muy brillante”, aunque Sergey Brin le pareció “duro”, y Larry Page, “algo distraído”. “Parecía un sitio divertido”, recuerda ahora, sonriendo, “pero, a la vez, con una visión muy clara. Pensé que había un 95% de posibilidades de que la compañía fracasara, pero que iba a aprender muchísimo más fracasando en Google que teniendo un trabajo seguro en cualquier otro sitio”.
Además de ser la primera ingeniera que los fundadores contrataron en Google, en 1999, es también la que más lejos ha llegado, ya que ahora se encarga de supervisar todo lo que tenga que ver con el buscador. Inteligente y amable, Mayer explica que tenía 14 ofertas de trabajo cuando realizó la entrevista para Google, nada más terminar su carrera. Entonces sólo trabajaban seis personas y pensó que era un grupo de “gente muy brillante”, aunque Sergey Brin le pareció “duro”, y Larry Page, “algo distraído”. “Parecía un sitio divertido”, recuerda ahora, sonriendo, “pero, a la vez, con una visión muy clara. Pensé que había un 95% de posibilidades de que la compañía fracasara, pero que iba a aprender muchísimo más fracasando en Google que teniendo un trabajo seguro en cualquier otro sitio”. Cuando uno entra por primera vez en
Cuando uno entra por primera vez en 