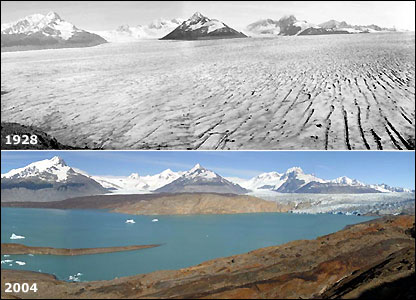La reseña sobre Papelucho que con ocasión del estreno de la película hace Alberto Fuguet, me llevó lejos a mi infancia, seguro antes de los diez años, cuando leí -primero por petición de la profesora y luego por encanto- junto a mis hermanos, muchas de las aventuras del niño inventado por Marcela Paz. Allí leí por primera vez la palabra peugeot (que yo pronunciaba así literalmente), conocí a la Domitila y propuestas para cortarle trozos a las vacas sin tener que matarlas. Fuguet le da varias vueltas más a las historias y sus entresijos, pero lo que queda es esa sensación de reconocer un mundo de calorcito de familia.
La reseña sobre Papelucho que con ocasión del estreno de la película hace Alberto Fuguet, me llevó lejos a mi infancia, seguro antes de los diez años, cuando leí -primero por petición de la profesora y luego por encanto- junto a mis hermanos, muchas de las aventuras del niño inventado por Marcela Paz. Allí leí por primera vez la palabra peugeot (que yo pronunciaba así literalmente), conocí a la Domitila y propuestas para cortarle trozos a las vacas sin tener que matarlas. Fuguet le da varias vueltas más a las historias y sus entresijos, pero lo que queda es esa sensación de reconocer un mundo de calorcito de familia.
Continúa:
emol
Papelucho, revisitado
“El que no sabe quién es Papelucho no ha sido niño, no tiene niños o simplemente no es chileno” asegura el escritor Alberto Fuguet, quien además tiene una mirada sobre el personaje bastante lejana al “cliché arraigado” del niño feliz. Por eso, y a días del estreno de la película Papelucho y el marciano, “Sábado” le pidió que escribiera sobre la célebre creación de Marcela Paz.
Alberto Fuguet.
1. Cualquiera que haya leído Papelucho ???releído, más bien, y de adulto??? capta que es todo menos los que creen que es: un simpático niño risueño y sin muchos dientes “lleno de curiosidad” y “adicto” a las aventuras.
Por el contrario.
Quizás la imaginación no tiene edad, como dice la frase de la próxima película animada, pero tampoco hay edad para sufrir, tener pena y, lo que es quizás más angustioso, para no sentirse seguro, acogido y con un lugar en el mundo. La idea que Papelucho es “nuestro chico más feliz y risueño”, un poco travieso pero sin una gota de maldad en su sangre, se ha arraigado tanto que se ha instalado como uno de los tantos clichés con los que tenemos que vivir.
Travieso, quizás, pero como una forma de escape. Si a Papelucho le gustan las aventuras es que no se siente tan cómodo en casa. Las cosas claras: Papelucho es una de las voces narrativas nacionales más punzantes, agudas, perfectas en su tono, desafiante en su ira, incondicional con sus ideales y afilada a la hora de cortar con una inocencia casi aterradora la gruesa capa de desdén y la mediocridad de nuestra burguesía poco ilustrada.
En efecto, no hay que confundir a Papelucho, el personaje público, con lo que llamo Papelucho, la novela, formada por la saga, es decir, esos once volúmenes cortos de libros infantiles que, unidos, uno detrás de otro, en tapa dura, sin los dibujos ni las portadas de color, se podrían alzar como la gran novela del siglo XX sobre la familia disfuncional chilena.
Lo que pasa es que nadie quiere leerla así. O quizás no corresponde.
Los Papeluchos son libritos infantiles que llenan a los adultos de nostalgia y que, cegados, se los pasan a sus críos, sin tener del todo claro lo que les están entregando.
No es común releer Papelucho ya de adulto y, a veces, la parte infantil de Marcela Paz termina por cansar y agotar, pero cuando la paz de Marcela Paz se disipa y surge el complejo mundo interior de Esther Huneeus, la voz de Papelucho (que este año cumple 60 años y aún no cambia ni se espesa) deja de brincar y salta a profundidades no menores.
La duda que se inserta en el cerebro luego de releer toda la saga es clara: ¿se trata de una fallida novela de adultos o una saga infantil infiltrada llena de sarcasmo, ironía, perversidad y simple abandono? De qué está hablando Marcela Paz: ¿del mundo de las pastillas Ambrosoli o el universo de las pastillas con receta retenida?
Es complicado y erróneo juzgar un libro por lo que quiere que sea y no por lo que es. Esta mala costumbre termina por hundir al más objetivo de los críticos. Pero uno puede especular. Cómo habrían sido estas novelas si Marcela Paz hubiera usado la misma voz y el mismo narrador y, con leves variantes, hubiera escrito una novela para adultos. No porque un narrador tenga nueve años y escriba en presente implica que la narración deba ser infantil. Leyendo todos los Papeluchos queda claro que Paz no está simplemente “entreteniendo a los peques”. Está también hablándoles a aquellos que, muchas veces, les leen en voz alta esos libros al público objetivo. Papelucho es y no es un libro infantil. En esa tensión está su fuerza y ahí también sus carencias. En la segunda novela de Jonathan Safran Foer, por ejemplo, Tan fuerte, tan cerca, Oskar (al igual que el niño-narrador de El tambor de hojalata) es un chico de 9 años que no las ha tenido fácil: sus abuelos judíos escaparon de los bombardeos de Dresden y su padre murió en una de las Torres Gemelas. Safran Foer lleva la idea de Papelucho al límite y, tal como lo ha hecho Ian McEwan, cree que, para ciertas historias, sólo un niño es lo suficiente fuerte para narrarla.
El mundo de Papelucho no es tan limítrofe y retorcido, pero tampoco es un simple juego. Antes de Los Simpsons, muchísimo antes que Holden Caulfield y su primera persona cáustica de El guardián en el centeno, antes que South Park y Charlie Brown, Marcela Paz tuvo claro que el mundo infantil puede estar poblado de gente pequeña, pero no por eso de problemas pequeños.
2. Papelucho es un clásico, un ícono. Me refiero al personaje en sí. Es parte de nuestro disco duro emocional; lo ha sido para varias generaciones. Es una figura pop local, alguien que todo el mundo conoce y atesora a pesar de que ya lo olvidaron. Es de esos personajes que incluso es conocido y querido por aquellos que nunca lo han leído.
En el mundo de la publicidad, un creativo diría que el chico tiene “capacidad de recordación”. No hay que perder el tiempo para que el resto establezca una conexión de confianza y cariño hacia él. Papelucho está por allá arriba, quizás compitiendo en masa crítica de identidad y reconocimiento sólo con Condorito. Y por eso llama un tanto la atención que ahora Papelucho esté “saltando a la calle”.
Papelucho reloaded.
Papelucho mediático.
Papelucho superestrella.
Papelucho ???por fin??? es una estrella de cine.
¿Pero lo es de verdad?
¿Puede un chico tan a la deriva, tan introspectivo, que se inventa aventuras más que vivirlas, trasladarse a la pantalla, sobre todo a la de los multicines, donde un héroe, para ser masivo, tiene que conectar con el ciudadano (o el niño) medio?
He aquí un problema: de medio, de común, de masivo, Papelucho no tiene nada. ??ste es un chico dañado, al que le faltan plaza y calle, por mucho que se sienta un patiperro, que en vez de estar jugando con sus amigos le está escribiendo sus cosas a un diario.
¿Qué niño sano-sano escribe un diario?
Veamos qué pasa y veamos cómo es este Papelucho en 35mm, repensado no sólo para el cine, sino para este nuevo siglo.
Hasta esta fecha, la familia (los herederos de Marcela Paz) habían guardado a Papelucho con un celo casi salingeriano. Todo estaba prohibido. Nada de comerciales o campañas de servicio público, ni siquiera obras de teatro infantil para los malls. Pero ahora va a pasar del mundo bajo perfil de las letras (por mucho que la saga Papelucho haya vendido cerca de un millón de ejemplares) a la cegadora luz mediática del cine, del placement y de las franquicias.
3. Creo que optaré por ahorrarme explicar quién es nuestro héroe. El que no sabe quién es Papelucho no ha sido niño, no tiene niños o simplemente no es chileno. Papelucho es una figura literaria, pero, curiosamente, a diferencia de otros héroes literarios infantiles (o adultos), esta creación de Marcela Paz tiene su estética física. De alguna manera, Papelucho no es sólo una voz literaria, sino una figura pública. Sus rasgos humanos son inconfundibles: ese remolino incontrolable como pelo que podría transformarlo en un poster-boy para un gel capilar para surfistas-urbanos; esas largas piernas huesudas, señal inconfundible de ese viejo Chile mal alimentado, pre cereales, yogures y cajitas-felices.
Mientras Tom Sawyer y, sobre todo, Huckleberry Finn poseen rasgos inmediatamente reconocibles, quizás no exista un personaje literario con una identidad visual tan marcada como Papelucho. Sólo Harry Potter con sus anteojos redondos, el uniforme de colegio inglés y esa imitada bufanda a rayas, posee una persona tan instantáneamente reconocible. La razón, en estos dos casos, es clara: ambos libros venían con ilustraciones y portadas con la simpática cara del héroe.
El riesgo de la película no es menor, aunque es más artístico que comercial. Es poco probable que Papelucho y el marciano no sea un éxito y no se replete de niños durante su primer fin de semana. Cuenta, además, con la bendición del angelito de UCTV por lo que no es aventurado pensar que el filme no será tan oscuro, disfuncional y, en rigor, desolado, como la saga de novelas que inspiran este largo animado.
Lo más probable, y tal como lo ha hecho Disney por décadas, es que Papelucho pasará “por el filtro” y habrá más luz que sombras y, lo más probable, menos ambigüedad, también. Es algo lógico, por lo demás. ¿Una cinta infantil depresiva y triste? Poco probable. Papelucho y el marciano, sin duda, atraerá e intrigará a sus lectores, tanto los del presente como los del pasado, pero como sucede con toda adaptación de un clásico leído por millones, la gente llegará a sus butacas con sus propias expectativas. Lo más probable es que Papelucho y el marciano sea, en rigor, para toda la familia y sea en extremo “sana” y “cautivadora” y “bonita”.
El Papelucho estrella-de-cine ya no es el mismo de siempre. En rigor, este es el segundo fashion-emergency al que ha sido sometido el chico. Desde que se cambió de editorial, Papelucho ya no es tan huesudo y ha sido, de alguna manera, coloreado y photo-shopeado. Además, está más globalizado porque habla con un acento difícil de localizar.
4. Papelucho va rápidamente camino a la droga, a la rebeldía y a un espiral que apunta decididamente hacia abajo. Papelucho es el chico inocente que termina pagando por los platos rotos de sus mayores y de ahí que sea un narrador compulsivo y privilegiado.
“Me gustaría que me enterraran en un cajón bien pobre y con la plata del fino le compraran chocolates a los niños pobres porque el rico le roba al pobre y a mí me da vergüenza ser hijo de ricos”, dice, en forma clara, el chico.
Una de mis grandes dudas es qué habría pasado si Papelucho, en vez de quedarse pegado en los 9 años, hubiera ido creciendo. ¿Se habría dañado tanto como sus contemporáneos o se habría mantenido inocente? Papelucho, es bueno no olvidarlo, es el diario de vida de un chico en serios problemas que, al final del día, sólo tiene a su diario y un mundo demasiado interior que no siempre se entiende con eso que llaman “el exterior”.
Antes de seguir: no me siento un experto en Papelucho, pero sí, cercano. Le tengo cariño. He escrito acerca de él antes, y aquí estoy de nuevo, tecleando sobre lo que considero uno de los personajes fundamentales del canon literario nacional. Ya lo dije antes: es mejor el personaje que la suma de sus novelas. Pero en un país donde faltan personajes literarios de carne y hueso, y sobran novelas supuestamente perfectas y bien escritas, el aporte de Marcela Paz no es menor y bien se merece el Premio Nacional de Literatura (aunque fue en la época del apagón cultural de la dictadura). Si Volodia Teitelboim, que aún está vivo y sus libros, en cambio, están muertos, tiene un Premio Nacional, Paz es la excepción a la regla: a veces el jurado se equivoca y premia a la persona correcta.
5. La saga empieza así:
“Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen por la boca. Y yo sé que mientras no lo haya contado no podré dormir”
Luego:
“es bueno dejar su diario cuando uno se muere para que la gente comprenda lo que uno era por dentro y conozca sus intenciones”.
Es cierto que lo terrible es que casi mató a su fiel nana (como se dice ahora) Domitila. Y todo es por una travesura. Pero la primera frase es clave, y da el tono, y sobre todo es una saga, y por mucho que rápidamente todo se soluciona, no deja de llamar la atención que una novela chilena parta así:
“Lo que sucede es terrible”.
Alejémonos del experimento con Rinso y entremos al mundo interior del niño. Porque eso es, al final, la saga: un gran diario. En busca del tiempo perdido pero en presente.
“Yo ya no estoy desilusionado de la vida porque ya sé que la vida es así y que lo que uno quiere hacer bueno sale malo. De modo que ahora trato de hacer algo malo para que salga bueno, y cuesta mucho, porque no sabe uno cómo va a salir bueno. Cuando uno es invisible, aunque le den pena los que lo busquen, uno no puede aparecer y sigue invisible. Y, de repente, le da miedo de quedarse invisible para toda la vida”.
No es un chico de diecisiete el que está hablando. Nada de memorias desde una clínica siquiátrica. No es un tipo que se está recuperando de un suicidio o que dejó esperando a su novia. No. Es un chico de nueve ???sí, de nueve???, de clase media alta (o alta baja), con familia entera, y mascotas y hermanos y habla así.
¿Por qué?
“Ya sé lo que llaman desengaños de la vida. Hoy tuve uno tremendo. El desengaño más atroz, creo. Se siente en el pecho como una agüita caliente que corre suave hacia la garganta y se instala ahí. Es un gran sufrimiento desengañarse”.
Por qué Marcela Paz le dio tan poca paz interior a su personaje. Por qué lo hizo sentir siempre un extranjero, a lo Camus.
“Me voy de la casa, me voy para correr por el mundo y para huir de las injusticias de la vida. Me voy a la montaña, donde nadie me insulte y me desentienda. Mi padre es cruel y me aborrece. Los ricos no saben lo que es la pobreza. Yo sé”.
Algunos de los subtítulos de sus libros hablan por sí solos: perdido; casi, huérfano; soy dix-leso. Cierto: hay montón de otros simpáticos y coloridos, y todo chico sueña con ser misionero o detective. Pero lo raro es que, más allá de todos los viajes y aventuras que, en efecto, Papelucho tiene, lo perturbador es que sus reflexiones están llena de dudas e incertidumbre. Alguien podrá argumentar que esta personalidad depresiva de Papelucho son errores en el texto. Que es lo mínimo y que el que quiere ver eso soy justamente yo o lectores más atentos de lo necesario a ese tipo de personalidades. Puede ser, pero no lo creo. Nadie obligó a Marcela Paz a persistir, libro tras libro, década tras década, con estos estados y reflexiones que no tendrían que aparecer en la personalidad de un niño “alegre, feliz y aventurero”.
6. Papelucho y el marciano no es uno de los mejores episodios de la saga, aunque es el más ambiguo. ¿Papelucho en efecto se traga a un marciano o es todo producto de su imaginación producto de una bronconeumonía que lo deja en la clínica delirando? ¿Ese marciano son los bichos del virus o es un alien cariñoso? Det, el marciano, no es E.T. y ese capítulo de la saga pudo haber sido acerca de un encuentro real entre un ente de otra galaxia y un chico sudamericano que se adelantó al Elliot de Spielberg. Pero no se puede criticar un libro por lo que no es, sino por lo que es. No es, para mi gusto, uno de los mejores de la saga pero entiendo por qué fue elegido como base para la adaptación.
Quizás uno de los episodios más lúcidos es Papelucho, perdido, que parte con una sentencia devastadora:
“Soy un perdido y lo peor es que nadie nos busca. No hay avisos de radio que digan: “Se gratificará, con un barril millonario al que devuelva niños perdidos, etc. etc.”, ni cosa por el estilo. Porque mi familia es de esa gente que busca las cosas perdidas, pero jamás la fruta ni la plata ni los parientes. Tampoco buscaron a la tía Ema, sino que dijeron siempre: la Ema es una perdida, y se acabó el cuento. Ellos creen que uno se pierde adrede y quieren obligarlo a encontrarse”.
Vaya.
Veamos esta reflexión:
“La gente es muy distinta de lo que uno aprende en la Historia Sagrada. Siendo que yo era un hijo completamente pródigo, no hicieron ninguna fiesta para recibirme y me trataron igual que si nada hubiera pasado. Ni siquiera me preguntaron la aventura de la perrera. Porque son padres modernos o tal vez subdesarrollados”.
Hay humor y da risa que la palabra moderna se siga usando y siga provocando tantos estragos. La visión que Papelucho tiene de sus padres es apabullante y pareciera que él los quiere más que ellos a él. Es cierto que en un momento el padre se presenta como “su mejor amigo” pero Papelucho le explica, en forma clara, que necesita más un padre que un amigo. La madre de Papelucho bien puede estar entre los grandes personajes de nuestra literatura pues, con pocas apariciones, demuestra una ausencia continental y pone en entredicho que ésta es una sociedad matriarcal (aquí el rol de la madre sostenedora y acogedora es, sin duda, Domitila, una mujer que nunca ha sido madre).
Veamos algunos momentos de la madre.
“Mamá estaba como loca y me dio diecisiete pellizcazos”.
Papelucho es chico, pero no tanto para insinuar que pasa mucho tiempo en la calle en “diligencias”. Raro para una mujer que no trabaja y que tiene un buen pasar. ¿Qué hace tanto en la calle?
“¡Quítate que estorbas!”, le dicen al que quiere ayudar, y si uno se va, lo llaman: “¡Ven acá tú, y sé útil por una vez en tu vida!”.
??stas son palabras de la madre. Hoy se llamaría abuso verbal. Releyendo Papelucho, una de las cosas fascinantes es ver cómo lo que hoy escandaliza, antes era pan de cada día: castigos, abandonos y una confianza ciega en extraños. Las veces que Papelucho termina en la compañía o bajo el techo de extraños es para dejar a cualquier funcionaria del Sename en estado de constante alerta.
Un diálogo madre-hijo:
???Mamá, una vez dijo usted que me daría una fiesta para mi cumpleaños.
???Por supuesto que te la daré ???dijo, limpiando una foto apestada de moscas.
???Lo malo es que ya pasó mi cumpleaños -dije fatalmente.
???¡No me digas! ¿Cuándo fue? ???paró de limpiar, me miró y escupió el trapo para seguir limpiando.
???Usted debería acordarse. Yo era guagua cuando nací.
???En realidad, lo siento. Pero podemos celebrarte cuando quieras.
¿Estará esta mujer drogada? ¿Tomará martinis o pisco sours antes de las siete? Sigamos con ella:
“Entonces la mamá sacó sus famosas pastillitas y nos metió una en cada boca y dos en la propia y de puro desvelados nos dormimos”.
Sus famosas pastillitas. ¿De qué? ¿Por qué una madre les da pastillas de dormir personales a sus hijos pequeños?
En una clínica, un doctor se percata:
???Hace tiempo que está raro ???dijo una voz de hombre???. Sus padres no se preocupan. Deberían internarlo en un hospital.
Pero Marcela Paz no cree en villanas y supongo que cree que todos somos víctimas y todos, a la vez, tenemos la razón. La madre puede estar en otro planeta, pero también tiene los pies en la Tierra. Y Papelucho intuye que uno de los motivos por los que huye tanto de la casa es quizás por sus hijos, que la atan:
“Me gustaría que la mamá se demorara mucho en sus diligencias porque así descansa de nosotros”.
Lo mejor de Papelucho y el marciano es un intercambio al final que poco y nada tiene que ver con E.T. Papelucho se despide de su amigo que lo abandona y, con pena, le pide un consejo:
???¿Y ahora qué hago yo?
???Lo mismo que hice yo en la Tierra: aguantar.
Aguantar.
Curiosa palabra, extraño consejo. ¿Eso es lo que uno tiene que hacer en esta tierra? ¿De eso se trata todo? No creo. Pero hay gente que sin duda estaría de acuerdo y que entiende el consejo del marciano y comprende que eso es lo que debe hacer Papelucho para sobrevivir: Aguantar. Soportar. Seguir.
Y así lo hizo por 25 años y lo sigue haciendo ahora. En el cine, en las páginas de su saga, condenado siempre a tener nueve años, a estar perdido y casi huérfano, a depender del cariño de los extraños y entender que la única persona que tiene, el único en que confía, es en sí mismo, desdoblado en su escritura.
Papelucho, más que un niño, es alguien que entiende muy joven que la única manera que él puede salir vivo de esto es escribiendo. Sí, lo que sucede es muy terrible, pero peor sería si no pudiera contarlo. Aunque nadie lo lee. Lo curioso es que sí lo leen, por millares. Tal como un blog, el diario secreto de Papelucho no tiene nada de secreto pero es en extremo personal y, a veces, entre risas y palabras divertidas, en extremo desolador.
Alberto Fuguet.
Volver inicio ricardoroman.cl

 Una de las leyendas vivientes en México, que atraviesa todos los grupos de preferencias y creencias es Carlos Slim. Es un mito inevitable en México. Tiene aristas políticas progresistas, con amistades en la cultura y en la socialdemocracia, pero también es criticado por el dominio de sus monopolios. En cualquier caso, debe ser el empresario que más entiende en qué se va convirtiendo el mundo a manos de la era digital. Es como para conocerlo. El artículo no profundiza y parece refrito de comentarios de familiares de la periodista y antiguas visitas de Slim a Chile, pero vale la pena. De la autora me gustó su libro sobre
Una de las leyendas vivientes en México, que atraviesa todos los grupos de preferencias y creencias es Carlos Slim. Es un mito inevitable en México. Tiene aristas políticas progresistas, con amistades en la cultura y en la socialdemocracia, pero también es criticado por el dominio de sus monopolios. En cualquier caso, debe ser el empresario que más entiende en qué se va convirtiendo el mundo a manos de la era digital. Es como para conocerlo. El artículo no profundiza y parece refrito de comentarios de familiares de la periodista y antiguas visitas de Slim a Chile, pero vale la pena. De la autora me gustó su libro sobre 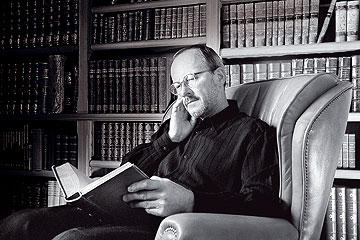

 Hace 25 años, en pleno auge del
Hace 25 años, en pleno auge del